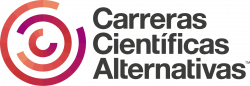Este año ha sido un año durísimo. Un año en el que lo hemos pasado mal y nos hemos replanteado lo que realmente era importante para nosotros.
A mí, al menos, me ha hecho pensar mucho este último año.
Ayer, sin ir más lejos, fui por primera vez desde hacía más de un año a un parque de atracciones que le encantaba a mi hijo y que por fin han vuelto a abrir después de más de un año. Y el sentimiento fue agridulce.

Por un lado me di cuenta de que mi hijo ya no era el mismo. Había crecido, madurado. Y alguna de las atracciones a las que se lanzaba corriendo hacía un año, ya se le empezaban a quedar cortas. “Y eso que fue ayer cuando vinimos la última vez” -pensaba yo-.
Y le notaba esa pequeña desilusión en la mirada… Y esas cosillas, aunque nos hagamos los fuertes, nos afectan un poquito a los padres.
Sin embargo, también me di cuenta de algo. Mi hijo identificó rápido lo que ya no le gustaba. Seguro que al principio se sintió confundido. Pero al poco, lo vio claro.
Un adulto (yo mismo) se hubiera quedado meditando. “¿Por qué ya no es tan guay esto? ¿En qué ha cambiado? Si a mí esto me encantaba… ¿Habré cambiado yo? ¿Ya no soy el mismo?
La esperanza y la ilusión nacen en nosotros.
Pero, ¿un niño pequeño, sabes lo que hace?
Se va a buscar otras cosas que le gusten más sin ponerse a pensar demasiado.

Y eso fue exactamente lo que hizo mi hijo.
Y las encontró.
Así de simple.
La vida nos bombardea todos los días con problemas de mil tamaños. Unos pequeños; otros palos grandes, devastadores e irresolubles.
Pero a veces, se nos olvida que está en nuestra mano mover ficha y avanzar, por muy negro que veamos el panorama.
La esperanza y la ilusión nacen en nosotros.
Porque nunca estamos solos.
Y aunque en determinados momentos no lo podamos ver, siempre existen alternativas.
Siempre.